20.7.06
María San Gil
20-07-06
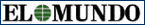
LOS PLACERES Y LOS DIAS
María San Gil
FRANCISCO UMBRAL
No es la primera vez que escribimos sobre María San Gil, esta mujer, esta santa común, ni laica ni nada, sino simplemente alguien que ha sabido llevar la santidad a la iglesia y su política a su casa. María San Gil tiene una belleza sencilla, valiente, una hermosura tranquila en su sonrisa y en su ropa. Sólo con esta sonrisa se ha abierto puertas en la política y entre los políticos.
María San Gil milita en el partido político que le corresponde y que es, ya lo hemos dicho, una derecha valiente, moderada, cotidiana y ejemplar. La verdad es que los españoles, dejando a un lado las bellezas psicológicas y complicadas del cine, dejando a otro lado el desnudo como recurso pobre, de quien nos enamoramos, finalmente, es de mujeres como María San Gil o Ana Duato, mujeres que responden a la lámina ingenua y audaz de la española de clase media. Después que han pasado sin perturbarse la duquesa de Alba, la baronesa Thyssen, Rocío Jurado y otras diosas paganas de nuestro paganismo financiero, es cuando descubrimos a María San Gil, «sucia de besos y arena» de la playa de San Sebastián. Y es como la cita tardía con la mujer de verdad, con la sencilla compañera que no viene por los bosques, como una heroína rústica y wagneriana, ni viene por las aguas llamándonos desde la ola homérica. Es, sencillamente, la vecina de nuestro barrio, de nuestro pueblo, como las descubría Gabriel Miró en su Levante áspero y bello.
No está mal esto de la polifonía de los sexos, pero volvemos a estar más a gusto en la canción del verano cuando la canta la vecina de enfrente, la que solterita se quedó. Y es que las mejor casadas están entre algunas solteras. María San Gil se ahogaba tanto de sí misma, miraba tanto la vida en un país de muerte, que decidió dar su eficacia y su encanto a la política, a la pura política, para que no todo fuese en ella egoísmo doméstico, felicidad a bajo precio y otras tarifas.
Lo que pasa es que todos tememos por María San Gil, que es de pura loza cuidada y de esos largos silencios donde se expande la felicidad. Sólo en un país y una causa de perspectivas temerarias puede entenderse la delicada fuerza, la callada energía de una mujer que no tiene edad o es directamente muy joven. Pero María San Gil no comparte ese fanatismo adolescente de las chicas de hoy, sino que es una legitimista de su pueblo, de sus ideas y de sus amigos. María San Gil es una mujer que viene como de los Evangelios y va a la Casa del Pueblo.
Diríase que nadie se ha atrevido a tocarla, a mirarla. Secretamente, algún político del País Vasco habrá pensado que María sirve para modelo de su pueblo, para símbolo de su raza, para metáfora de su mundo pequeño, familiar y logrado. Pero ella sabe que está en su socialismo, en su liberalismo, en su clasicismo, y es una tesela intocable que no se puede romper ni apenas se puede mirar. Ha quedado tan sencillamente simbólica que casi no se la puede ver. Su fuerza política es su claridad humana. Nadie como ella sonríe al mundo. Es La Bien Plantada dorsiana, pero limpia de excesos barrocos. Era cuando un libro podía conmover un país. Ahora -ya lo sé- basta con un artículo.
María San Gil milita en el partido político que le corresponde y que es, ya lo hemos dicho, una derecha valiente, moderada, cotidiana y ejemplar. La verdad es que los españoles, dejando a un lado las bellezas psicológicas y complicadas del cine, dejando a otro lado el desnudo como recurso pobre, de quien nos enamoramos, finalmente, es de mujeres como María San Gil o Ana Duato, mujeres que responden a la lámina ingenua y audaz de la española de clase media. Después que han pasado sin perturbarse la duquesa de Alba, la baronesa Thyssen, Rocío Jurado y otras diosas paganas de nuestro paganismo financiero, es cuando descubrimos a María San Gil, «sucia de besos y arena» de la playa de San Sebastián. Y es como la cita tardía con la mujer de verdad, con la sencilla compañera que no viene por los bosques, como una heroína rústica y wagneriana, ni viene por las aguas llamándonos desde la ola homérica. Es, sencillamente, la vecina de nuestro barrio, de nuestro pueblo, como las descubría Gabriel Miró en su Levante áspero y bello.
No está mal esto de la polifonía de los sexos, pero volvemos a estar más a gusto en la canción del verano cuando la canta la vecina de enfrente, la que solterita se quedó. Y es que las mejor casadas están entre algunas solteras. María San Gil se ahogaba tanto de sí misma, miraba tanto la vida en un país de muerte, que decidió dar su eficacia y su encanto a la política, a la pura política, para que no todo fuese en ella egoísmo doméstico, felicidad a bajo precio y otras tarifas.
Lo que pasa es que todos tememos por María San Gil, que es de pura loza cuidada y de esos largos silencios donde se expande la felicidad. Sólo en un país y una causa de perspectivas temerarias puede entenderse la delicada fuerza, la callada energía de una mujer que no tiene edad o es directamente muy joven. Pero María San Gil no comparte ese fanatismo adolescente de las chicas de hoy, sino que es una legitimista de su pueblo, de sus ideas y de sus amigos. María San Gil es una mujer que viene como de los Evangelios y va a la Casa del Pueblo.
Diríase que nadie se ha atrevido a tocarla, a mirarla. Secretamente, algún político del País Vasco habrá pensado que María sirve para modelo de su pueblo, para símbolo de su raza, para metáfora de su mundo pequeño, familiar y logrado. Pero ella sabe que está en su socialismo, en su liberalismo, en su clasicismo, y es una tesela intocable que no se puede romper ni apenas se puede mirar. Ha quedado tan sencillamente simbólica que casi no se la puede ver. Su fuerza política es su claridad humana. Nadie como ella sonríe al mundo. Es La Bien Plantada dorsiana, pero limpia de excesos barrocos. Era cuando un libro podía conmover un país. Ahora -ya lo sé- basta con un artículo.





















